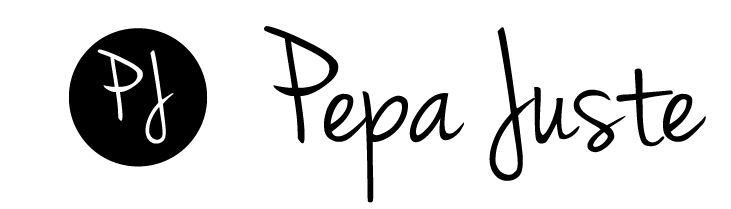Hay quien cree en las energías, en los astros, en la alineación de planetas… y luego estoy yo, que creo en la obsolescencia programada ( estrategia donde los fabricantes diseñan productos con una vida útil limitada, forzando a los consumidores a reemplazarlos por modelos más nuevos ). No porque lo haya leído en un tratado de ingeniería, sino porque lo he vivido en carne propia: mis electrodomésticos se han puesto de acuerdo para morirse… todos… a la vez.
Hace unos años, como buena persona prevenida y con ganas de estrenar casa, hice lo que cualquiera: comprarlo todo del tirón. Lavadora, frigorífico, lavavajillas, microondas, horno, aspiradora… un festival de electrodomésticos relucientes, todos con la misma sonrisa de exposición y ese olor a “recién sacado de la caja” que te da una falsa sensación de eternidad.
Y ahora, ¡zas!, como si alguien hubiera apretado un botón invisible, han empezado a caer uno tras otro. La primera fue la lavadora. Al principio pensé que era algo puntual, un berrinche sin importancia. Pero no. Empezó a emitir unos ruidos que parecían un helicóptero intentando despegar en mi cocina. Después decidió que centrifugar era un verbo demasiado exigente para ella y se puso a pasear por el salón como si nada, pero un día simplemente dejó de encenderse. Ni un pitido de despedida, ni un último lavado sentimental. Nada.
A los pocos días, el lavavajillas, que siempre había trabajado con dignidad, empezó a hacer huelga. No lavaba, remojaba. La vajilla salía igual que entraba, bueno no, las porquerías que no habías enjuagado se quedaban a vivir allí, para que las pudieras quitar con un rascavidrios, pero más calientes y con un aroma sospechoso.
Mientras yo intentaba entender qué le pasaba, el frigorífico, en un acto de solidaridad mecánica, decidió dejar de enfriar. Se convirtió en un armario caro donde guardar cosas para que se estropearan más rápido.
Pero la conspiración no terminaba ahí. Una mañana, con todo el caos ya en marcha, mi horno decidió sumarse a la fiesta: encendía la luz y el ventilador… pero el calor se había ido a sumarse al cambio climático. Una pizza congelada tardaba más en hacerse que un cocido en olla tradicional. Al técnico le brillaron los ojos al darme el presupuesto de la resistencia nueva.
Y como las desgracias nunca vienen solas, la aspiradora —esa fiel compañera contra las pelusas— empezó a perder fuerza. Primero creí que era la bolsa, luego el filtro… hasta que comprendí que estaba respirando peor que yo después de subir cuatro pisos. Su motor, según el servicio técnico, “ya había dado lo que tenía que dar”.
Por último, llegaron los pequeños dramas de sobremesa: la tostadora que quemaba un lado y dejaba el otro crudo, la batidora que sonaba como una avioneta y salpicaba más que mezclaba, el exprimidor que dejó de girar el mismo día que compré naranjas en oferta. Un desplome en cascada.
En ese momento comprendí que no se trataba de casualidad. Aquellos electrodomésticos no eran simples máquinas: eran una hermandad secreta que, tras años de servicio, había decidido jubilarse en bloque. La obsolescencia programada no es un concepto abstracto; es un plan maestro diseñado para que todo se rompa el mismo mes y te quedes sin vacaciones porque tienes que hipotecar el alma para reponerlo.
Y lo más curioso es que, cuando vas a la tienda a buscar sustitutos, el vendedor te dice con total naturalidad:
— “Bueno, estos ahora duran unos 7-8 años.”
¡Claro! Ya no fabrican para que duren como las lavadoras de antes, esas que heredabas de tu abuela y todavía funcionaban. Ahora, cuando compras, parece que firmas un contrato invisible que dice: “Gracias por su adquisición. Fecha de caducidad: justo cuando usted empiece a cogerle cariño.”
Al final, después de varias reparaciones inútiles y facturas que me hicieron dudar de si no sería mejor aprender a lavar la ropa en el río, tuve que rendirme y comprar todo nuevo. Eso sí, me llevé un consejo de oro: nunca, bajo ningún concepto, compres todos los electrodomésticos el mismo año. Porque, amigo mío, cuando les llega “la hora”, no hay reparación posible: caen en cascada como fichas de dominó.
Ahora vivo con la sospecha de que mi nueva lavadora tiene vida propia. Me mira con ese ojo redondo del tambor, como diciendo: “Disfruta mientras puedas, que ya tengo programada mi fecha de muerte.” Y yo, por si acaso, he decidido ponerle un nombre, hablarle con cariño y no enfadarla. No vaya a ser que le dé por empezar la rebelión antes de tiempo.
Porque sí, los electrodomésticos de hoy tienen vida… pero es corta, caprichosa y perfectamente sincronizada.