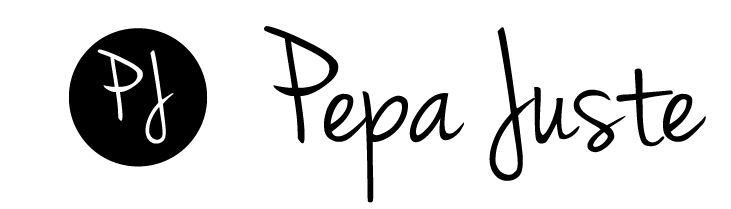Hay una fauna urbana que crece a la velocidad de un filtro de Instagram: la de los morritos de chuflaina. Son esas bocas que parecen hinchadas no por pasión ni por alergia, sino por la aguja amiga de algún doctor (o doctora) con más afán recaudatorio que sentido común. Labios que entran en la habitación un segundo antes que su dueña, que no se mueven al hablar pero que, curiosamente, parecen estar en permanente “modo selfie”.
La moda de inyectarse botox, ácido hialurónico y otros misteriosos elixires en la cara no es nueva, pero sí cada vez más atrevida. No contentos con aumentar labios, ahora también se fabrican pómulos de poliespán y mandíbulas de superhéroe. Y es que, como diría la madre de Paco León, a muchos se les pone “cara de liebre corriendo”: ojos estirados, mofletes inflados y una boca que intenta sonreír… pero no puede, porque la anatomía se rindió ante el bisturí.
Y yo me pregunto: ¿nadie se mira al espejo antes de salir de casa? O quizá sí… y ahí está el problema: el espejo de la cirugía estética es como el de Blancanieves, pero en versión low cost, siempre te dice que estás monísima aunque parezcas recién salida de un taller de neumáticos.
Hay casos en los que, sin quererlo, el antes y el después parecen una campaña de “No lo hagas, amiga”. Porque la belleza natural, esa que tiene arrugas que cuentan historias, miradas que brillan y sonrisas que se ensanchan, se sacrifica por un estándar que nadie sabe quién inventó. Y lo peor es que, al perder expresión, se pierde también personalidad. Una cara sin gestos es como un cuadro sin colores: técnicamente puede estar bien pintado, pero no dice nada.
Lo curioso es que el fenómeno no distingue clases ni edades. Desde la influencer veinteañera que se pone labios XXL para “definir su perfil” hasta la señora de 60 que quiere borrar toda huella de tiempo. El problema es que la primera acaba pareciendo un pato y la segunda, un maniquí de escaparate. En ambos casos, la naturaleza queda fuera de juego.
Claro que siempre habrá quien diga: “Cada uno hace con su cara lo que quiere”. Y yo estoy de acuerdo… siempre que luego no me pidan que adivine si están sonriendo o enfadados, porque con tanto botox es imposible saberlo.
Además, la ciencia todavía no ha estudiado del todo el “síndrome del espejo satisfecho”: ese momento en el que la persona intervenida cree que todo el mundo la ve rejuvenecida, cuando en realidad lo que provoca son miradas de sorpresa y ganas de preguntar “¿y eso… duele?”.
El verdadero drama llega cuando la moda pasa. Porque así como los pantalones de campana o las hombreras se pueden guardar en el armario, los morritos de chuflaina no se pueden doblar y meter en una caja. Se quedan ahí, como recordatorio eterno de que un día pensaste que parecía buena idea.
Y ojo, que yo no tengo nada en contra de un retoque discreto. Un pequeño arreglo, un toque de luz… hasta puede ser beneficioso. Pero de ahí a ponerse cara de emoji hay un trecho. El problema es que, como en todo, la línea entre lo elegante y lo ridículo es finísima, y cruzarla es tan fácil como pedir “un poquito más” en la clínica.
Al final, lo que me da más pena no es la moda en sí, sino que hay gente que deja de parecerse a sí misma. Que se borra a base de jeringuilla. Y eso es lo verdaderamente irreparable. Porque las caras cuentan quiénes somos, y en ellas se guardan nuestras emociones, nuestras risas y hasta nuestras lágrimas. Si las congelas… te congelas tú.
Así que, por favor, queridas amigas (y amigos, que aquí hay paridad): antes de lanzarse a la aguja, miren bien en el espejo, pero uno de verdad, no el que les presta el cirujano. Hay que preguntarse si queremos parecer rejuvenecidos… o simplemente irreconocibles.
Porque en cuestión de belleza, como en la cocina, a veces menos es más. Y una arruga bien llevada puede ser mucho más atractiva que un morrito de chuflaina.