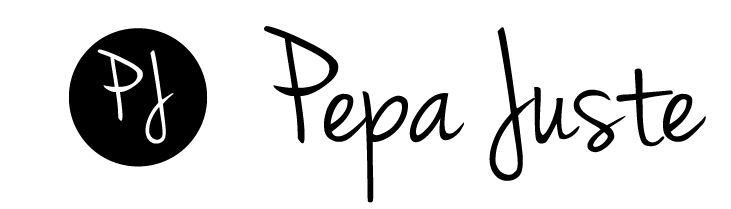Cuando era pequeña, me pasaba las tardes en la farmacia de mi madre. Mientras Zamora ( que así llamábamos al mancebo, porque era su apellido) atendía a los clientes, yo me entretenía mirando las estanterías. Había algo que siempre me llamaba la atención: los carteles de los productos. Algunos decían «hasta los 6 meses», otros «a partir de los 14 años«, y más allá, «para mayores de 50».
Yo, curiosa y con la lógica de una niña, me preguntaba: ¿cómo lo sabrán si los bebés de 6 meses no hablan? Me parecía increíble que la vida pudiera dividirse así, en franjas tan exactas. Pero ahora, con los años vividos —que ya no son pocos—, entiendo que, aunque las edades puedan parecer números arbitrarios, lo cierto es que en la vida vamos cumpliendo ciclos, y con cada uno de ellos cambian nuestras prioridades.
Cuando somos jóvenes, lo que más nos importa es sentirnos queridos, aceptados, deseados. Si alguien nos gusta y no nos corresponde, sentimos que el mundo se derrumba. La intensidad emocional es desbordante: vivimos cada experiencia como si fuera la última. La amistad, el amor, las primeras veces, el miedo a quedarnos fuera de algo importante… todo eso nos consume y nos mueve. En el trabajo, lo que importa es crecer, demostrar, avanzar. Queremos ser reconocidos, ascender, romper moldes. Hay una energía inagotable por hacer, por llegar, por conquistar.
Conforme pasan los años, esa urgencia se suaviza. Seguimos teniendo ambiciones, claro, pero ya no se trata de llegar más alto, sino de llegar mejor. Aprendemos a valorar la calidad por encima de la cantidad. Ya no queremos veinte amigos, sino tres verdaderos. Ya no nos desvelamos por una discusión, sino por la salud de alguien querido. Nos damos cuenta de que hay batallas que no merece la pena luchar, y otras —más profundas, más íntimas— que sí debemos afrontar.
A partir de cierta edad, empezamos a mirar hacia adentro. Ya no buscamos tanto la aprobación externa como la paz interior. Apreciamos los silencios, la rutina bien vivida, las conversaciones sin prisa. Cambian los planes del sábado por la mañana: antes era dormir hasta tarde, ahora puede ser ir al mercado, tomar café con una amiga, leer un buen libro. El tiempo adquiere un valor distinto, casi sagrado. Ya no queremos llenarlo, sino aprovecharlo.
La maternidad, la paternidad, las pérdidas, las enfermedades, los logros, las frustraciones… todo eso va moldeando nuestras prioridades. Nos volvemos más compasivos, menos rígidos. Aprendemos que tener razón no siempre es lo más importante. Que hay veces en que callar es más sabio que insistir. Que el éxito no siempre es lo que nos vendieron, y que la verdadera plenitud puede estar en cosas tan sencillas como una comida en familia o una tarde sin sobresaltos.
Y sí, tal vez los bebés de seis meses no hablen, pero la vida sí nos va hablando, con sus señales, sus pausas, sus giros inesperados. La vida nos va enseñando, poco a poco, a cambiar de prioridades. A entender que cada etapa tiene su porqué. Que no somos los mismos a los 15, a los 35 o a los 70. Y que eso, lejos de ser una pérdida, es una ganancia profunda.
Hoy, cuando vuelvo a una farmacia y leo «para mayores de 50», ya no me sorprendo. Me sonrío. Porque sé que esa franja, que antes me parecía misteriosa, es en realidad un tiempo lleno de conciencia, calma y claridad. Un tiempo en el que, si sabemos escucharnos, podemos vivir con más sentido que nunca.