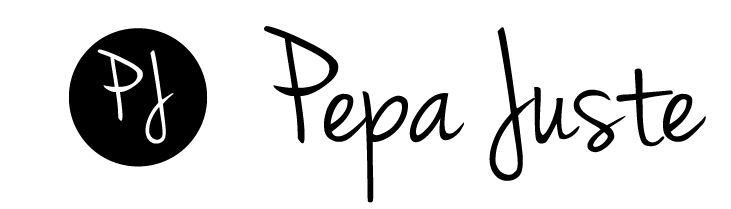Hay personas que son como camaleones sociales. Gente de mil caras. Por delante te sonríen, te aplauden, te hacen sentir imprescindible, y por detrás te critican, te envidian o simplemente te ignoran. Son los que juegan al despiste, los que no tienen una sola versión de sí mismos, sino tantas como les convenga según el momento, el lugar y la compañía.
Este tipo de personas no tienen una identidad firme, sino un repertorio de máscaras. En un grupo son de una manera; en otro, adoptan el discurso contrario sin pestañear. Se mimetizan. No piensan lo que dicen, ni dicen lo que piensan. Lo que temen es desentonar. Necesitan sentirse aceptados, aunque eso implique traicionarse a sí mismos. El criterio propio brilla por su ausencia. La valentía de sostener una opinión diferente se les atraganta.
En el fondo, es gente que vive con miedo: miedo a quedarse fuera, a perder el favor del grupo, a no estar donde “pasa todo”. Se apuntan a lo que esté de moda, cambian de piel cuando sopla otro viento y se convierten en expertos de cualquier causa si les da likes o presencia. No son auténticos, son oportunistas del comportamiento.
También están los que se acercan a ti cuando creen que puedes darles algo: una oportunidad, una invitación, un contacto, una foto, una reseña, un favor. Mientras les seas útil, te veneran. Te miran como si fueras lo más. Pero cuando ya no necesitan nada, desaparecen o, peor aún, se alinean con los que te desprecian. Porque les da igual el respeto. Les mueve el interés.
Y luego, claro, están los que no te pueden ni ver, pero se hacen los simpáticos. Falsedad en estado puro. Sonrisa afilada. Cumplidos de escaparate. A veces incluso sobreactúan: te halagan por todo, te tocan el brazo, te llaman por tu nombre con exceso de entusiasmo. Todo muy calculado. No hay afecto, hay estrategia. No hay aprecio, hay conveniencia.
Estas actitudes no pasan desapercibidas para quien sabe mirar. Uno aprende a detectar cuándo un elogio no es sincero, cuándo una compañía es forzada, cuándo una sonrisa viene envuelta en veneno. Pero no deja de doler. Porque una espera verdad, aunque sea incómoda. Porque una prefiere la franqueza a la doble cara. Porque el respeto, incluso en la distancia, es más digno que la hipocresía en la cercanía.
¿Dónde ha quedado la autenticidad? ¿Por qué tanta gente tiene miedo a ser como es? ¿Qué nos ha pasado para que disimular, fingir, adaptarse a lo que toca, valga más que la coherencia?
Ser auténtico hoy es casi un acto de rebeldía. Significa decir lo que piensas aunque no guste. Significa alejarte de quien no te suma, aunque esté de moda. Significa no reírte de lo que no te hace gracia, no asentir a lo que no compartes, no abrazar lo que no respetas. Significa tener una sola cara y llevarla bien alta.
Ojalá más personas entendieran que la autenticidad no es arrogancia, sino claridad. Que no es deslealtad, sino honestidad. Que tener principios y sostenerlos no es ir en contra de nadie, sino a favor de uno mismo.
Porque al final, las máscaras siempre caen. Y la gente de mil caras termina dejando ver su verdadero rostro: uno que no convence, que no brilla, que no deja huella.