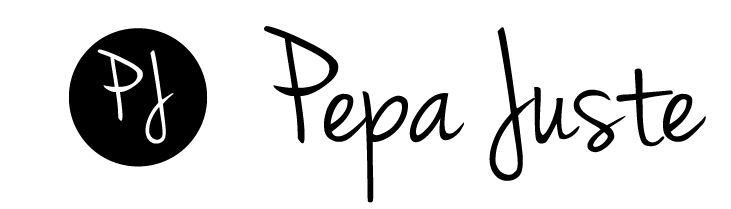Hay quien va al gimnasio. Hay quien va al psicólogo. Y luego estamos las que vamos a una terraza. Porque, seamos claras: no hay nada más entretenido, más terapéutico y más glamuroso que sentarse en una buena terraza, pedirte lo de siempre —o lo de nunca, si quieres jugar al despiste—, y observar cómo el mundo pasa ante tus ojos con la elegancia de una pasarela de Chanel… o el caos de un mercadillo, según el día.
Una terraza bien ubicada es un privilegio. Es el palco real del teatro urbano. Yo siempre elijo mesa con respaldo —una ya no está para sillas de alambre—, orientación oeste si es primavera (para coger el sol de cara y que me dé un poquito ese tono “Saint-Tropez jubilada”), y cerca de la puerta del bar, por si hay que pedir otra ronda sin tener que levantarse.
Desde ahí, armada con mis gafas de sol grandes, un abanico discreto y una libreta que hace de escudo, observo. Y lo que se ve es mejor que cualquier serie de Netflix.
Ahí viene una señora estupenda, de esas que huelen a colonia buena y llevan la laca puesta desde las ocho. Se nota que va a una cita importante. ¿El notario? ¿Una amiga que no soporta pero a la que no puede dejar de ver? ¿Un ligue? Todo puede ser.
Dos mesas más allá, un grupo de amigas con risa escandalosa. Me recuerdan a mí con veinte años menos y dos copas más. Todas gritan al mismo tiempo y ninguna escucha a la otra, pero están felices. Una lleva un conjunto rosa que parece escapado de Barbie Marbella y otra lleva un bolso que claramente no es suyo. Alguien ha hecho un “préstamo indefinido” en el armario.
Y luego están los hombres solos, que siempre miran de reojo. Algunos se entretienen leyendo el periódico en papel —una especie en extinción—, y otros no saben qué hacer con las manos cuando no tienen móvil. Uno me sonríe. Yo le sonrío también, por cortesía y por deporte. Que una estará jubilada, pero no muerta.
El camarero, por supuesto, forma parte del espectáculo. Si es simpático, te hace el día. Si es guapo, también. Y si es ambas cosas, hay que dejarle propina y una mirada prolongada, por si acaso. Ya no se flirtea como antes, pero el arte del “mirar sin parecer que miras” sigue vivo en nuestras terrazas.
A veces, saco el móvil y finjo que trabajo. Hago como que escribo mails muy importantes, pero en realidad estoy anotando frases que escucho sin querer. Una vez, un señor dijo: “Yo me casé porque no sabía qué hacer con la tarde del sábado”. Esa joya no se encuentra en los libros.
Las terrazas tienen algo mágico. Son el lugar donde todo cabe: desayunos que se alargan hasta las doce, vermuts que se alargan hasta las cuatro, meriendas con amigas, primeras citas, rupturas discretas y reconciliaciones muy públicas. Y todo con una copa en la mano y el mundo rodando delante.
Además, en la terraza una siempre está divina. Aunque no lo estés, lo pareces. El aire disimula, el sol favorece, las gafas tapan las ojeras y el bolso caro hace el resto. Es el escenario perfecto para ensayar la elegancia sin esfuerzo. Y si hace viento, mejor: así el pañuelo vuela y una parece salida de una película francesa.
Sentarse en una terraza no es un lujo. Es un arte. Un arte que mezcla sociología, moda, teatro y gastronomía. Y que, bien practicado, te da más alegría que una semana en un spa.
Así que la próxima vez que te pregunten qué haces perdiendo el tiempo en una terraza, tú responde con aplomo:
“Estoy cultivando el alma. Y observando el mundo con estilo. Que no es poco.”