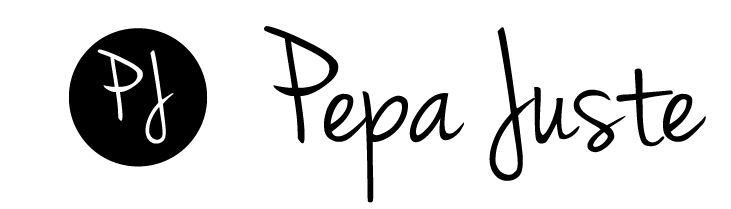Nunca entendí del todo por qué, cuando una pareja se separa, los amigos comunes sienten que deben elegir bando. Como si la vida fuera una guerra y cada ruptura una batalla que obliga a posicionarse. Como si la amistad también caducara cuando lo hace el amor.
Uno puede comprender que, en algunos casos, las lealtades estén más definidas: alguien conoció antes a uno de los dos, o tiene un vínculo más estrecho, o simplemente hay una afinidad más natural. Pero de ahí a borrar con el codo años de cenas compartidas, viajes en grupo, celebraciones, risas y confidencias, hay un trecho demasiado largo como para cruzarlo sin hacerse preguntas.
Lo más desconcertante es que muchos ni siquiera se molestan en explicar el porqué de su alejamiento. Simplemente desaparecen. Te dejan en visto, te ignoran en los eventos, evitan coincidir contigo como si tu mera presencia les recordara algo incómodo, algo que no saben gestionar. Y en ese silencio se instala una forma de traición, pequeña pero persistente. Porque cuando más falta hacen las certezas, los afectos y las presencias, hay quien decide replegarse y dejarte fuera, como si la separación también los hubiera separado a ellos de ti.
Luego está esa necesidad, casi compulsiva, de opinar sobre los motivos de la ruptura. No basta con elegir a quién seguir invitando a las cenas o a quién responder en WhatsApp. No. También se sienten con derecho a especular, interpretar y juzgar. A veces con cariño, otras con morbo. “Se le veía venir”, “yo ya notaba algo”, “ella estaba rara”, “él siempre fue un poco egoísta”… La lista es interminable. Como si alguien desde fuera pudiera saber lo que pasa dentro de una relación.
Una separación es siempre un dolor íntimo, complejo y a menudo inexplicable incluso para quienes la viven. No hay narrativas claras, ni buenos ni malos absolutos, ni un único culpable. A veces, sencillamente, dos personas que se quisieron mucho dejan de entenderse, o de sostenerse, o de verse reflejadas en el otro. Y duele, claro que duele. Pero no debería doler más por el vacío que dejan también los amigos.
Quizás sea el miedo. Miedo a quedarse atrapados entre dos afectos enfrentados. Miedo a cometer un desliz, a herir sin querer, a verse involucrados en un drama que no les pertenece. Pero lo cierto es que hay formas de estar sin herir, de acompañar sin juzgar, de no elegir sin desaparecer. Basta con un café, un mensaje sincero, una muestra de afecto libre de etiquetas. A veces ni siquiera se necesita hablar del tema. Basta con seguir estando.
También hay, por suerte, excepciones luminosas. Amigos que no se dejan arrastrar por la polarización emocional, que entienden que una pareja puede romperse sin que nadie les deba explicaciones. Amigos que te abrazan aunque no sepan qué decir, que te invitan a sus cumpleaños sin preguntar si va a venir el otro, que se quedan cuando otros se van. Esos son los que valen oro. Los que entienden que el afecto no debe depender del estado civil.
Ojalá habláramos más de esto. Ojalá entendiéramos que en las separaciones no siempre hay que tomar partido. Que se puede seguir queriendo a las dos personas. Que se puede guardar silencio respetuoso en vez de alimentar chismes. Que la amistad, si es verdadera, sabe adaptarse, reinventarse, incluso cuando los mapas emocionales cambian.
Porque al final, separarse ya es bastante difícil como para, encima, perder también a quienes creías que iban a estar siempre.